La Gripe Española
Este año 2020 es un año extraño y que será recordado durante generaciones, todo por culpa del coronavirus. España, como casi todo el planeta, está siguiendo unas medidas sanitarias impuestas para intentar frenar una pandemia a nivel mundial, y que cada día tiene más y más contagiados y, desgraciadamente, más muertos. En una entrada anterior hablamos de la Peste, la pandemia entre las pandemias, pero últimamente se habla mucho de la famosa gripe española, llamada así no porque se originara en España ni mucho menos, sino porque en el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), España era un país neutral y la prensa habló mucho de esa epidemia de gripe, mientras que en otras naciones la censura hacía que las noticias fueran mínimas.
¿Qué era la gripe española?
Fue una enorme pandemia, la más virulenta que se conoce, que mató entre 20 y 40
millones de personas en todo el mundo, y aunque hay antecedentes en 1917,
oficialmente el primer enfermo se localizó en los Estados Unidos en abril de
1918, y ya para agosto, el virus había mutado en su forma más virulenta, y
empezó a extenderse por todo el planeta. Si nos remontamos a 1918, nos
encontramos con Alfonso XIII sentado en el trono (por cierto, el monarca cayó
enfermo por la gripe), un batiburrillo de presidentes de Consejos de Ministros
(cargo similar al actual presidente del Gobierno) que iban ocupando el cargo
entre sucesivas crisis de Gobierno, y eran Antonio Maura (conservador) y el
conde de Romanones, Álvaro de Figueroa (liberal). En este contexto, fue en
junio de 1918 cuando empezaron a aparecer en la provincia de Málaga los
primeros enfermos de esta extraña epidemia y que ya en agosto se convirtió en
un verdadero problema de salud. Duró hasta octubre de ese año, con un segundo
brote más virulento que duró hasta entrado 1919 ¿Os suena?
Los más afectados fueron los
jornaleros, campesinos y demás miembros del proletariado, que eran sin duda los
que sufrían peor alimentación y una importante falta de higiene. Los enfermos tenían
unos síntomas similares a los contagiados por la COVID, desde fuertes dolores
de cabeza acompañados de altas fiebres, un fuerte dolor muscular, una tos
persistente con secreción nasal y una neumonía o bronconeumonía que a veces se
tardaba en diagnosticar. En los peores casos se producía una hemorragia
pulmonar y, los que morían, lo hacían ahogados en su propia sangre. No hay una contabilización
exacta de los muertos que pudo haber. En España fueron unos 200.000 muertes y
en Málaga se calculan unos 1.500, pero claro, ese dato en la parte malagueña se
puede multiplicar por diez por la falta de estadísticas.
Gracias a que no había
censura en relación a la enfermedad, nuestros paisanos de esos años pudieron
leer en la portada del ABC, de El Liberal o de La Época, diarios de aquellos años, los pormenores de la gripe. El presidente
del Consejo de Ministros, Antonio Maura, se apresuró a convocar a los médicos
más prestigiosos de Madrid y se determinó que esa epidemia era una infección gripal
cuyo microbio no se había determinado. Hay que entender, por supuesto, que el
virus de la gripe aún no se había estudiado y no existía todavía vacuna para
esta enfermedad. Rápidamente se establecieron las medidas higiénicas a seguir:
aislar a los enfermos, desinfectar las habitaciones y airearlas, evitar
aglomeraciones, pasear al aire libre y enjuagarse la boca y la nariz. Como ocurría
muchas veces, salieron varios remedios sin ningún tipo de efectividad, como
varios sueros y desinfectantes, suministrar elevadas – y peligrosas – dosis de
aspirinas y, por extraño que parezca, fumar, pues se creía que el humo del
tabaco eliminaba al virus.
En Málaga se reunió la Comisión
Permanente de Sanidad y una comisión compuesta por el Gobernador Civil, el
alcalde Málaga, el presidente de la Diputación y el inspector provincial de
Sanidad. El inspector provincial, doctor Juan Rosado Fernández, ordenó publicar
unas instrucciones sobre la profilaxis, que se indexó en varios periódicos: “La gripe es una enfermedad infecto-contagiosa: infecciosa,
porque se produce por un agente microbiano que, siendo de naturaleza
fermentativa, prende y se multiplica –vive, en una palabra- en el medio humano,
y contagiosa, porque se propaga de persona a persona por los productos de las
vías respiratorias, especialmente, procedentes de enfermos de la misma clase,
favoreciendo el contagio de la aglomeración de gentes en locales cerrados”[1].
Hacia el mes de septiembre, llegaron noticias
preocupantes de Antequera, donde hubo las primeras muertes, luego Marbella y el
Rincón de La Victoria, y entre otras muchas localidades, Cuevas Bajas y
Archidona. En esos años, Villanueva de Algaidas contaba con más de 5260
habitantes[2], y su ayuntamiento estaba liderado
por Francisco Luque Ropero (el mayor) y como tenientes alcaldes Francisco
Cabello Ruiz primer teniente, y José Jurado Granados como segundo. Los síndicos
eran Diego
Molina Cívico y Antonio Peláez Arjona, y los concejales: Agustín Parejo Haro,
José Ruiz Jurado, Antonio Luque Ropero, Andrés Guerrero Muñoz, Agustín Ruiz
Jurado, Juan Ropero Burgos y Francisco Páez Núñez[3]. Todos los enfermos algaideños
que pudiera haber en el pueblo fueron atendidos por el doctor D. Antonio Arjona
Lenciones[4]. Si la cosa se complicaba
mucho, el paciente era enviado a Antequera, y por desgracia, es necesario
realizar un estudio más a fondo para saber cuál fue el verdadero efecto de esta
pandemia en Villanueva de Algaidas.
[1]
Esto se publicó en la mayoría de diarios malagueños.
[2]
Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística.
[3]
Información extraída de las Actas Capitulares de 1918. Archivo Municipal de
Villanueva de Algaidas.
[4]
Información extraída del Libro de Quintas de 1918. Archivo Municipal de
Villanueva de Algaidas.
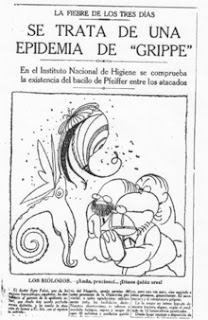

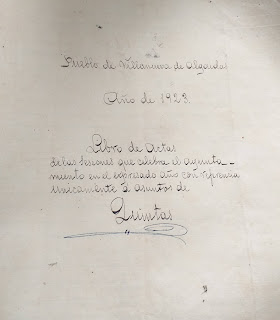

Comentarios
Publicar un comentario